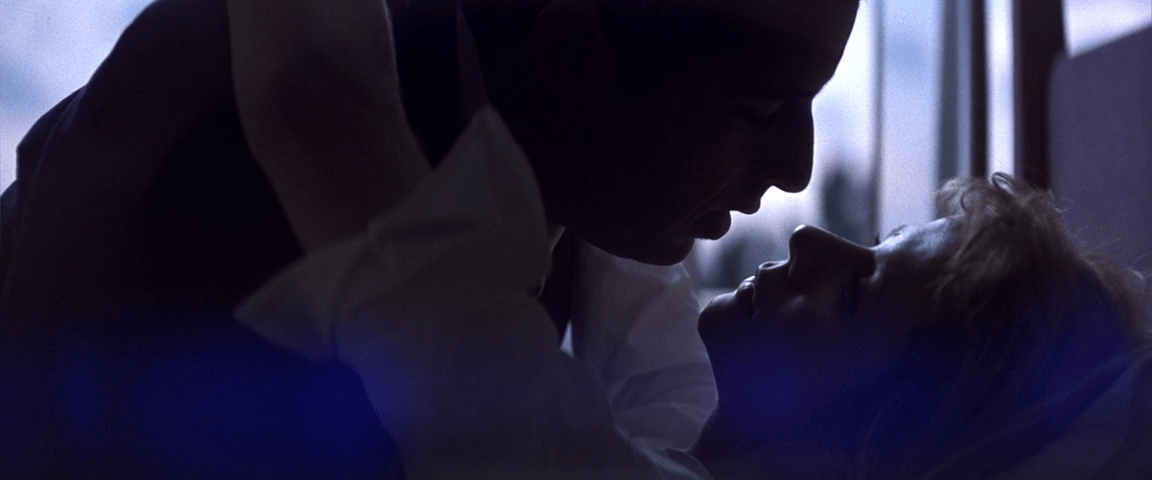24/02/2022 – SOBRE PAUL THOMAS ANDERSON Y LA CUESTIÓN DEL REGISTRO
Hace unos diez años comprendí que, reducido a su vertiente de registro-terror, el cine había vivido lo que debía vivir, que no tenía futuro y que perdía lógicamente su público. Que, para que continuase, era necesario que su otra vertiente fuera sólida: la vertiente representada por cineastas como Bergman o Fassbinder. También por eso me gusta el cine de Gus Van Sant (My Own Private Idaho, 1991), un muchacho que viene del teatro y que logra en diez planos todo lo que Zeffirelli intentó durante toda su vida. Hoy prácticamente no doy un centavo por la mística del registro, porque me doy perfecta cuenta de que no podremos arrancarle al teatro los fenómenos ligados al ritual, a la identidad colectiva, a la historia vivida y revivida; es su dominio, puede hacerlo bien o mal, pero este aspecto tiene que ver cada vez menos con el cine. Como su capacidad de dar testimonio, de estar en el presente casi ha desaparecido, se encontró en la obligación de inventar mundos imaginarios, de explorar lo mental. Para mí, Kubrick es el mayor cineasta de lo mental. El problema reside entonces en reconsiderar la cuestión del presente.
Serge Daney, Persévérance (1994)

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson, 2021)
1. El respeto naif por el registro ha dado lugar a una pátina de respetabilidad con la que se envuelve a filmes que gozan de características básicas de toma de postura frente al mundo profílmico, por omisión y miedo al corte, mezclado esto con una santurrona asumida bonanza y con un desligamiento de cualquier juicio denigratorio (la crítica nos la sabemos: “el plano general en Apichatpong es polivalente, respira, deja espacio, se transforma; en Haneke mutila, satiriza, mata al mundo”). Dicha coyuntura ha llevado a diferentes posiciones críticas que esperan, por adelantado, al filme de pie, con la mano derecha visera en las sienes, saludándolo militarmente, como a un hermano, un camarada, el filme está de su lado, les interesa, y todo lo que dejaron atrás es cosa del pasado, “superado” dicen. Son la consecuencia natural de ese respeto idiota por el registro que ya en los 90 para Daney olía a vetusto. Basta revisar My Own Private Idaho: comprobamos que existe una verdadera tensión entre el mundo profílmico y el aparato, se pasa continuamente de un desgajamiento de planos cuyos límites espaciales son claros, bendito acomodo para el espectador que no quiere mareos, a la pérdida de la brújula, el rebasamiento de la estabilidad fluctuante. Esto ocurre en especial en todas las escenas que tienen que ver con la adaptación libre de Shakespeare. Cuando aparece Bob Pigeon, en definitiva, el filme le hace el harakiri a lo real. Y es perfectamente normal que tras ver Memoria (2021) de Apichatpong Weerasethakul uno revise las divagaciones de Mike Waters en una autopista hija de mal padre, abriendo y cerrando el filme, o los monólogos serpenteantes de Scott Favor alrededor de edificios en descomposición, y piense: el cine aquí había vuelto a adquirir algo de aliento, los elementos vuelven a estar verdaderamente en juego. Este cine problematizador del registro ─hoy resulta más irreal verse My Own Private Idaho que Gerry (Gus Van Sant, 2002), con sus interminables caminares hacia la nada, curiosa paradoja─ poco tenía que ver con nada de lo que estaba haciendo Paul Thomas Anderson en la década de los 90. Boogie Nights (1997) tiene una tendencia muy clara, no es un filme de escenas, es un filme montado, encapsulado, embutido, envasado, en microescenas que siguen hacia adelante arramblando con todo en pos del retrato de los años que van pasando, la caricatura es algo unidimensional y depende del espectador el verla entrañable o no, forma parte del convenio, nada que objetar. PTA aprisiona al filme bajo una correa secuencial donde el virtuosismo y el gran movimiento claramente chillan collage, debido pago de deudas y demostración desesperada por certificar que un joven cineasta lo sabe hacer “todo”. Sydney (1996), en su relativa contención, no semeja un primer filme en comparación con su segundo. ¿Qué pasaba con Boogie Nights? Cuando este flujo de miniescenas unidas y apelotonadas por barridos scorsesianos se detenía, asistíamos a escenas elásticamente estiradas, donde un cierto tipo de violencia se recreaba, ahí el filme se “detenía”, pero era una falsa detención, pues todo seguía demasiado atado a la estructura, una falla que luego llevaría hasta el paroxismo Magnolia (1999). En Licorice Pizza hay una de esas “detenciones” que puede espejarse fácilmente con Boogie Nights y, no obstante, ver qué ha cambiado en el proceso: todos nos acordamos cuando llega Alfred Molina en Boogie Nights y durante bastantes minutos la tensión de la violencia y el enajenamiento general sirven como una especie de catarsis ante la secuencialidad anterior. Esta violencia escénica precediendo al último acto, aunque no tan cerca del final, la encontramos con Jon Peters (Bradley Cooper) y la tensa secuencia de conducción en su último filme. Sin embargo, aquí la detención posee otro carácter, se imbrica en el drama más allá del mero ejercicio de tensionamiento del espectador bajo signos reconocibles de in crescendo narrativo. En Boogie Nights y Magnolia, PTA pretendía ser un cineasta dramático cuando, precisamente, su narración terminaba por comérselo todo. Si recordamos a Vincent Gallo berreando contra lo retro de Boogie Nights, uno entiende perfectamente el porqué: Buffalo ’66 es precisamente el filme opuesto en todos los sentidos al del californiano. Pero, ojo, una vez entrados en el nuevo siglo, las maniobras de puesta en escena de un filme como Inherent Vice (2014) están más cerca de ese Gallo, incluso son más libres (Buffalo ’66 es una película storyboardizada hasta el último milímetro) y juguetonas. El aspect ratio es del todo clave en este aspecto. The Master (2012) e Inherent Vice cambian por completo la disposición dramática escénica de sus filmes.
2. Hasta ahora, siempre habíamos sostenido que la “primera escena” de Inherent Vice era lo mejor que había hecho PTA. Ese estar ahí, en presente, sin atarse a un falso registro “verídico”, cargado de signos que construyen una rarefacción inmanente ─ya lejísimos de las tensiones y humores arquetípicos de Boogie Nights o Magnolia─ que para nosotros epitomizaban hasta dónde había llegado su cine. Ahora era la escena y su multiplicidad de señales lo que importaba, los lentos zoom ins, el contraste clarificante entre plano y contraplano, las reacciones pesaban, el mundo adquiría relieve. La carga elíptica no se había perdido, pero en esos planos o minisecuencias el acento no se dirigía tanto hacia un montaje secuencial que nos arrastraría hacia adelante con su peso ineludible, más bien se posaba en el propio respirar de ese plano concreto dispuesto a morir rápidamente. Los barridos esquizofrénicos de estudiante de cine con diploma “autodidacta”, salido de la escuela a voluntad, habían dejado paso a otra cosa. Inherent Vice comenzaba así: el choque de la luz natural del exterior con la artificial del hogar, el ligero estado somnoliento de Doc Sportello que se contagia al resto de la escena, donde vemos a Shasta como un fantasma parpadeante, la cámara cercana a los rostros y cuerpos, intentando escrutar una mirada concreta que ilumine cierto sentir de un personaje. O, más o menos, y para quien lo quiera entender de forma simple, didáctica, lo que pensamos al verla por primera vez: las tramas en Inherent Vice se nos presentan de manera abigarrada. El relato ha perdido su aparente cohesión y circula en diversas direcciones que parecen no confluir en un destino común. Lo que se nos presenta son los restos de lo que antes había formado una historia sólida. El último cine de Anderson se mueve entre las diferentes historias fragmentadas por la propia biografía de su nación. Un pasado que ha causado una rotura en el qué y el cómo. Un pasado que nos impide volver a filmar el mundo, sus habitantes y objetos de la misma manera. Así Sportello habita el relato propuesto por el cineasta de la manera más moderna posible: intermitentemente, moviéndose de manera confusa por los restos de la canción. Sportello es el gran héroe moderno de la filmografía de PTA. Quizá junto a Barry Egan en Punch-Drunk Love (2002), su personaje más claramente bienaventurado, aunque en el caso de Sportello esta bondad y ausencia de malas intenciones sea más difícil de captar en un primer visionado. Baste ver una de las escenas finales del filme, en la que Sportello ejerce de intermediario y, en última instancia, benefactor de la familia Harlingen al devolver a Coy al seno familiar y liberarlo solo en apariencia de las raíces del sistema (el Chryskylodon Institute).
3. En el término medio se encuentra Punch-Drunk Love, la película que más se puede espejar con Licorice Pizza. ¿Por qué? Porque sus aceleraciones y detenciones establecen un juego similar que se dirige a una cierta cualidad evanescente del montaje, tal como quedará imbuido el filme en la memoria del espectador, aunque a la vez el cálculo de planos reine, una abstracción más conectada con la mera captación del mundo estallando en breves epifanías absolutamente personales e intransferibles. Los personajes andando, saltando, deslavazando la escena, como Marlowe al final de The Long Goodbye de Altman (1973), como Egan en el supermercado en Punch-Drunk Love. Por lo tanto, en Licorice Pizza y Punch-Drunk Love la secuencialidad importa más que en The Master e Inherent Vice, somos conscientes de la macroestructura, pero esta se ha complejizado y perdido su obvia hoja de ruta. El drama, esta vez, domina los movimientos entre-escenas, y no al revés. Los impulsos caprichosos, ahora toca correr, luego romper los cristales, o dejar de hablarnos, la cámara pegada a la puerta del coche, se cierra con ella, tenemos la sensación de circundar entre dos sentimientos: la fuerza impulsora de un puñetazo o empujón cósmico que nos suelta diligentemente en medio del escenario, en el otro lado, la caricia ligera y tentadora que nos calma la insania y las prisas. Los cambios de ritmo en Peace Frog espejan muy bien los sentires de Licorice Pizza, el goce por la libre asociación a la concreción evocadora, en travelling lateral: para esta última no hace falta más que ver a Alana yendo de derecha a izquierda para recoger el cargamento. Unido a este recargamiento del drama, se encuentra otra de las claves de estos filmes que nos interesan de PTA: la posibilidad de que los personajes, aunque sea ilusoriamente, comiencen a dominar la escena, cosa que de ningún modo podía pasar en Boogie Nights o Magnolia. En Punch-Drunk Love, situándonos en la escena de la habitación del hotel, descubrimos que Lena comparte algunos de los instintos de dulce violencia de Egan y los dos consuman su atracción mientras Anderson los filma con unos encuadres cerrados que denotan bastante intimidad. Es aquí donde Egan ya ha alcanzado plena madurez y consciencia de sus puntos fuertes. Las obsesiones y debilidades que le asolaban y le hacían inestable a ojos de su familia y compañeros de trabajo se transforman en virtudes: armas que utilizará como características genuinas que, acto seguido, le harán fuerte en un mundo que pasará a ser conquistado por su presencia y no al contrario. Mientras el mundo habitaba a Barry Egan hasta este preciso momento de despertar matutino en Hawái, es a partir de aquí cuando Egan pasará a modular cada espacio y a virar en un vuelco de trescientos sesenta grados las relaciones de poder con cada personaje del filme.
4. Por estos motivos nos excitamos con Punch-Drunk Love y Licorice Pizza. Esta última, como decíamos, restablece muchos motivos fotográficos y de découpage de sus últimos filmes, las rugosidades de Inherent Vice, el apelotonamiento irregular de un background insolente, capaz de echar abajo la burbuja de los amantes, más cerca de la paranoia pynchoniana ─aunque aquí muy queda─ que de las disfunciones familiares de Punch-Drunk Love. Aun así, en ambos filmes nos restan disfrutes similares: ese ligero “dejarse llevar” en falso de la cámara, acompañando las carrerillas o súbitos impulsos, evanescencia dulce (último plano) que connota convulsiones internas en unos momentos, embebimiento e hipnotización inocente en otros. La importancia en Licorice Pizza está volcada en lo que sucede delante del aparato, pero dotada de algunos empujes deleitosos que se avienen a la temporalidad extendida y a la melodramática movilidad del relato. PTA controla los recursos, y aun siendo conscientes de que el cine no es un lenguaje, no podemos más que sorprendernos con el modo en que el cineasta hace avanzar normativamente el corredor de encuadres ora para narrar, luego para desenvolver transiciones, más tarde introduciendo una interjección musical que arrebata. Cuando toca en la relación entre Gary y Alana, una serie de planos-contraplanos consistentes afianzan el sentir emocional. Este impeler narrativo no tendría el interés que le concedemos si no fuera en ocasiones sostenido, condicional, ya que los diafragmas del filme, los músculos de oxígeno que le permiten respirar, se encuentran allí donde el corredor narrativo hace esquina, en esas largas secuencias de charlas y sucederes algo chalados, lugares donde la confusión y la conjunción sentimental de los personajes adquieren verdadera relevancia: la detención en falso de Gary y la primera preocupación real de Alana por él; Alana cautivada patéticamente con Jack Holden bajo la atenta mirada de un Gary celoso, un bar donde la pareja se encuentra atestada de equívocos aparentemente insolubles en una situación alargada y farragosa, logrando desviar de sus personas, en ocasiones, el pleno centro de atención; el temor prolongado que logra cernir Jon Peters, peluquero-amante de Barbra Streisand, cuya presencia, como la crisis del petróleo, amenaza incluso la recta continuidad del negocio amoroso. La secuencialidad amatoria esprinta para en momentos posarse, hidratarse, reposar, expandirse, dos movimientos consustanciales que le son necesarios. Los devaneos que implican la diferencia de edad entre Gary y Alana requieren una patentización paciente ─cuando el chico se toma a broma lo peligroso de la bajada sin frenos, contra Alana, que lo sufre, la masturbación que Gary le realiza al pitorro del bidón de gasolina, etc.─, luego nivelarse por medio de la emprendeduría (de él) y una comprensión puesta a distancia (de ella). Aunque sería pertinente una ponderada reflexión sobre el “retiro” de algunos de los grandes cineastas estadounidenses a otra época ─cabe destacar que PTA no emplaza un filme suyo en el presente desde el 2002, Tarantino desde el 2007, dando la sensación de que solo el viejo Eastwood se atreve─, bastémonos con apuntar la notable ausencia de nostalgia en Licorice Pizza, el cero embelesamiento tecnológico setentero: las camas de agua son lo coyuntural, no se filma directamente una mesa de pinball, nada que pueda atrancar la sensibilidad espectatorial en ardides de “otra época”. Tampoco existe ningún afán virtuosista ni coreográfico, como alguien podría pensar que sucedía en Boogie Nights, sino una viveza y una tarea espacial lejos de las elecciones obvias, de las facilidades crónicas y de lo dado de antemano, levantadas, en cambio, encuadre tras encuadre por medio del corte, en un procedimiento que poco tiene que ver con despedazar el espacio, más bien con una creatividad prosaica ganando el pulso tanto a la pureza de una construcción sistemática como al registro (la sabia edificación observacional durante la conversación muda por teléfono). Por un lado, lo acotado del filme, imposible recordar ninguna película tan sumamente repartida y equilibrada entre sus dos protagonistas ─aunque quizá sea Alana Haim quien más devora la pantalla por ser objeto del deseo reincidente de Gary─, por el otro, el bello par de escenas nocturnas con ruido celuloidal que granulan sin camuflaje la ciudad de Los Ángeles ─enclave de constantes inauguraciones─, un contrabalanceo matérico adyacente a los innumerables destellos y oportunidades de medrar que circulan el filme. La cuajada amorosa tarda en solidificarse. Sin embargo, cada grumo y escena le contribuyen, cada paso de acercamiento, alejamiento o doliente pausa aporta al propósito. Cuando suena Let Me Roll It en Licorice Pizza, ya no tenemos nada que ver con Scorsese, estamos mucho más cerca de la moción crucigrama enloquecida y dudosa de Charles Driggs en Something Wild (Jonathan Demme, 1986). La música nos ata a la escena y a las dudas mentales, el deseo insatisfecho. La única posible separación con este anhelo nos la podemos imaginar en un espectador que tenga la piedra del registro tan metida dentro del culo que no sea capaz de bajar la guardia y dejarse llevar por una escena que comunica empatía circundante y desestabilizada. El cine volverá a recuperar algo de asombro cuando se deje de sospechar del tema extradiégetico que se introduce para arrasar con nuestra lógica sentimental.