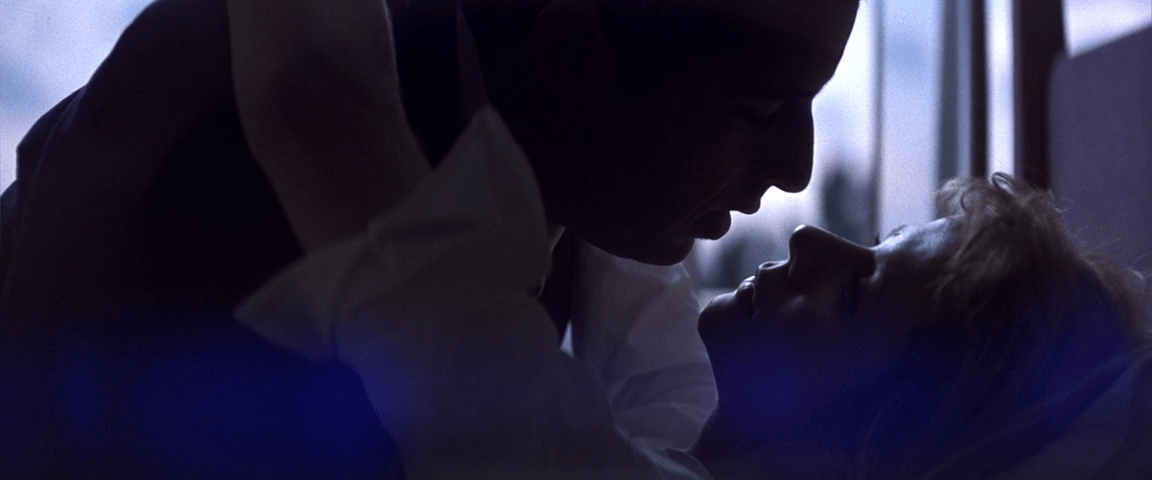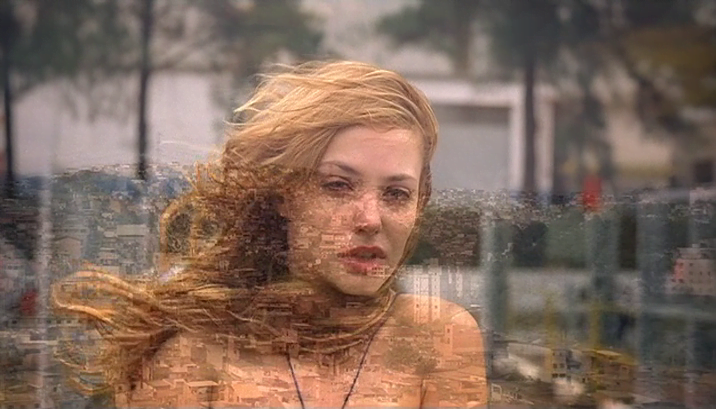DE TRIPAS CORAZÓN
ESPECIAL NOAH BUSCHEL
Glass Chin (2014)
The Man in the Woods (2020)
En el sendero, fuera de la ruta; por Gary Snyder
Interview – Noah Buschel
Entrevista – Noah Buschel
Glass Chin (Noah Buschel, 2014)

The great gods are blind or pretend to be
finding that I am among men I open my eyes
and they shake
Laughter, W.S. Merwin
1. LA REGLA DEL JUEGO
Bud Gordon mantiene la retaguardia concentrada, desde los nevados empedrados de una ciudad que lo ha visto en mejores circunstancias, en el candelero, con una mandíbula dificultosa que hasta entonces se había mantenido firme. Su mente vagaba por antojos de pérdida y ganancia, éxitos fugaces, jactancia obrera connatural a un contexto que lo aprisionaba con voces pantarujas; al parecer, poco se cuestionaban los acantilados económicos, emocionales, cuando los golpes del boxeador, uppercut, izquierda, derecha, proseguían noqueando al oponente. Pero cuidado, llega el momento decisivo, y toca abrazar el arquetipo: Bud debe retirarse en pleno combate, quinta ronda, ante un pelele cualquiera, un tal Jackson. Fin de la primera parte que no hemos visto, comienzo del filme y de la verdadera lucha. Durante el transcurso de esta refriega mental, dilema moral, viacrucis marital, estación de la cruz hecha filme, Nueva Jersey conforma el lugar de retirada. Allá donde el antiguo boxeador pasa sus días con visos a adquirir algo mejor, acompañado por su pareja Ellen, más optimista en su llaneza desligada de pretensiones fatuas. Noah Buschel, cineasta de batalla, tiene con estos peones y alfiles su guerra desplegada. Ante el visionado de la trifulca, no nos queda más remedio que reseñarla, gacetilleros remendones, cronistas de obras tan replegadas en su nada deliberado oscurantismo que debemos hacer uso de más de una docena de bengalas para avisar al frente más próximo de que las bombas han caído ya. Más nos valdría izar la bandera.
Buschel ha sido, al menos desde el estreno de The Missing Person, en un año 2009 donde podemos empezar a trazar con los medios disponibles su trayectoria cinematográfica, uno de esos poquísimos cineastas al que la palabra independiente no se le pega como estúpido epíteto asignado para hacer honores: se lo ha ganado a fuego, lo habita como un sustantivo hecho y derecho, el término que ejemplificaría su nombre en una enciclopedia futura elaborada con un mínimo de rigor sobre el cine norteamericano. Su insatisfacción, actitud combativa, también de flemática sapienza, considerando un juego que sabe amañado desde el principio, van acompañadas de una tenacidad incorruptible, resultando tales esfuerzos en filmes que logran, a pesar de campañas publicitarias tendentes a crear una cortina de humo enmascarando el verdadero carácter de la obra, transmitir la fortaleza de un material bruñido hasta el más ínfimo detalle. Adopta el disfraz de diferentes arquetipos que han recorrido la historia del cine americano desde que la invención de la yuxtaposición convergiera en el milagro de la ficción, de ahí retrotrayéndose, a Dickens y Shakespeare, o acompañando, a Chandler y Denis Johnson, y a raíz de lo enunciado fructificasen modos de enfrentarse al marco de los tiempos, desde los que reinterpretarlos, tomando como referencia estas corrientes de palabras e imágenes mentales, pronto fotogramas derramándose sobre los ojos de Norteamérica y los demás continentes.
En Glass Chin, la derrota premeditada, intercedida por prevaricadores, ocupa el lugar central del paradigma. Ahora bien, esta clásica historia de súbita paralización de la notoriedad, como es habitual en el cine de Buschel, adquiere rápidamente la forma de una conceptualización, ardorosa, febril, en pugna consigo misma, en fin, cuestionando sus estilemas con el aplomo de un yogui curtido en varias guerras civiles. Y de este plano más aparentemente despegado de los ganchos del cuadrilátero viajamos, por medio de su concreción sintética, a otro tipo de despliegue, el de un conjunto de encuadres cuyo viaje dispone las piezas del trayecto en un movimiento dialéctico, sin un segundo que perder, donde por demasiados instantes ─la enumeración, consecuentemente, sobra─ adquirimos algo que creíamos extinto del cine estadounidense contemporáneo: la espontaneidad más inconcebible bregando en encuadres semifijos. Corey Stoll es un torso luchando a través de diálogos con cada sentimiento que se le interpone, rémoras, arrebatos, el curso inefable de los acontecimientos cuando restaurateurs y usureros-peces gordos, o secuaces, J.J. Cook y Roberto, se cruzan en su camino para nublarle de nuevo el cráneo raso. Sopesando este escenario de disquisiciones, Buschel filma casi como un Marlowe resolviendo casos. El propio cineasta supo describir con diestra mano los procederes del personaje de Chandler:
«Como un Pacificador Zen, Marlowe no intenta tanto cambiar las cosas como dar testimonio de ellas. Su sola presencia es suficiente. No pretende saber lo que realmente está pasando, y no lo intenta. Simplemente se adentra en las sombras con un ojo sereno, resuelto, y luego se vuelve a presentar en oficinas technicolor con una voz calmada, uniforme. Los mundos se aproximan más entre sí a causa de su porte plácido. A través de sus viajes es a la vez ridiculizado por su depravación y laureado por sus percepciones. Su contestación es siempre la misma: el prendimiento de una cerilla».
Se trata de unos planos cuyo escorado hiperrealismo ─shot on RED ONE─ tantea sin pausa con el embellecimiento entrecortado de luces purpurina, artificio soñador ora plateado, hogaño neonizado, luego de una tonalidad cítrica a punto de sumergirse en las puñeteras reflexiones de la noche. Mal fario. Sustentan estos vaivenes de posproducción calibrada unos planos cuyo desarrollo recurre sin vergüenza al zoom, out o in, menos violento posible, el esparcimiento o cerrazón de un objetivo que semeja expandir los diálogos intercambiados y las posibilidades circunspectas de una escena que se traslada hacia un mundo más dilatado, empero controlado, o al cercamiento letal de un encuadre que poco a poco va drenándose de buenos augurios. El zoom redirige la mirada, la descentraliza sin reglamentarla en una operación estetizada cual manufactura solícita. Va mondando sin apremio, dentro del rectángulo de la escena, un rectángulo más pequeño: el asedio calculado se proyecta hacia un acontecimiento casi condenado que no puede escapar de allí. Cuando estos cambios de apertura tienen lugar, el drama vira con ellos. Y es también este el motivo de que los cuantiosos planos frontales, con los personajes mirando directamente al objetivo, esperando la respuesta de un contraplano que no tardará en llegar, o dilucidando el discurso del que habla al otro lado, rompan secamente el temporal estatismo, o las vistas de la ciudad a bordo de un vehículo: esta frontalidad recoge directamente la lógica del clásico campo/contracampo, y es ahí donde reinventa una gestualidad masculina abocada a cierto ridículo en su incredulidad ─las reacciones al discurso de J.J. por parte de Bud en el restaurante de alto standing The Silver Apple─ o fanfarroneo ─J.J. relatando las lindezas de su onza en el tráiler warholiano─. Al contrario que en los filmes de Jonathan Demme, este tipo de carácter frontal debe más al silogismo que al confrontamiento directo con el espectador por medio de un pronto expositivo o impulsivo.



2. CALOR EN EL FRÍO
J.J. habla de devolver a Bud a una posición que este quizá nunca tuvo. Y es que probablemente el boxeador en la lona se conformaría con recuperar su casa más grande, un restaurante mediano que porte su nombre al estilo cinturón de ganador y una vida pequeña con Ellen, donde esparcir tranquilos el amor sin preocupación por el dinero. Ella incluso se conformaría con menos: meditar, leer, hacer la colada, máximo tener un hijo. Ápices de la santidad budista que viste Ellen han ido posándose en Bud desde que era boxeador, amansando con ternuras su persona. También él, que en el mundillo era conocido como “The Saint”, transpira haber sido educado por Lou Powell en la ciencia pugilística como un monje: cálculo reactivo del guerrero middleweight, aprender a tocar y no ser tocado, acompasar la respiración, dignificando espiritualmente un tanto el brutal deporte basado en encajar directos y crochés. Por otro lado, en sus dudas, mediocres silencios, en sus carencias volubles de resolutividad, Bud acusa haber estado rodeado demasiado tiempo por las impedimentas deportivas, calzón, cuerdas y manos encintadas, por un sobreentendido darwinismo social Everlast, el infantil condicionamiento ESPN que le achaca Ellen.
Jamás los personajes de Buschel aparecen inmersos en multitudes. Su drama es aprender a lidiar consigo. Con el aire que los encapsula en plano. Pareciera ─si nos doblega el pesimismo─ que la muchedumbre estadounidense al completo habitara tras los cuatro o cinco televisores que aparecen en Glass Chin, siguiendo cualquier evento deportivo. Mentalmente, se desemboca en un espacio social agorafóbico, que se proyecta en acotamientos de siglas sustantivas imponentes para el solitario: HBO, J.J., MSG, iPod, iTunes, iCloud, iPhone, CK Obsession… Un estudio de caracteres netamente buscheliano, del alma estadounidense, de todo aquello que al cineasta le toca las pelotas de su país, que sin afán de sermoneo, dos años más tarde proseguirá en The Phenom (2016), filme sobre un joven lanzador de béisbol roto que repite, como rememorando un trauma, con una convicción deficiente respecto a la gravedad de lo que está expresando, la inculcada mentalidad dogmática referente a competir siempre y así no acabar siendo un don nadie en la vida. Después de su retirada, curado de humildad, nuestro boxeador no lo tiene ya tan claro, no obstante sigue dejándose adocenar por J.J. y Roberto, esperando una ganancia provisoria si concede reincidir en su pupilaje. Ninguna formulación en palabras podría dar cuenta de lo temibles que se nos presentan, a los ojos, dichos chantajistas. Detalles de terror impositivo, como J.J. conminando a Bud a sentir el peso de los cubiertos de plata, su flagrante desprecio por lo oxidable ─«I will aluminize your world»─, el exagerado maquillaje de Roberto, pendiendo sobre su impoluta sudadera fucsia ─enemiga de la deportiva pardusca del boxeador─, obligándonos a retener el pentáculo demoníaco luciendo argentino alrededor de su cuello. Amenazas patentes, percibidas a punto de salto de mata, junto a otras latentes que parecen inducirse desde un fondo acristalado, mermando por previsibilidad y acumulación paranoica la pulcra inteligibilidad compuesta del encuadre. En The Phenom, el proyecto formal no tendrá tanto peso discursivo ni tanta imbricación en lo expresado como en Glass Chin, más bien servirá como una ventana de amplitud desde donde contemplar las cosas declaradamente bien. Aquí, las limpias perspectivas condensadas refuerzan la noción de que el destino está jugando a Bud una burla perfecta.
La Noche Buena de rigor va acercando vaho a las bocas y nieve al pavimento, pequeños terrones en cuya proximidad anidan vagabundos como Ray, poco dispuesto a mostrar el debido respeto por un hombre cuya complexión sería capaz de someterlo en pleno primer round (no tenía el pugilista la mandíbula más fuerte, el motivo de la gracia). No achacaremos a Bud bajeza moral al ser este mendigo el solitario receptor de una respuesta combativa, en defensa propia, al recibir la burla evidente; ante el resto de la jungla humana y sus continuas indirectas, el boxeador se descubre como el saco de sparring en el que descargar la mofa y recibir, como mucho, si lo pillamos de improviso, el comienzo de una maniobra protectora levantando los puños, viejo acto reflejo del que vive con el oficio dentro a pesar de que los años y los servilismos le hayan adocenado el gusto, la añoranza por el estrellato, los días de parásitos, acólitos, seguidores en múltiples redes sociales, y clic clic clic. Otra nube, más difusa que aquella digital donde J.J. presume de tener almacenada su vida entera, difumina en Bud las inmediateces y obligaciones sentimentales más urgentes. El descuido de tales afectos terminará haciendo mella en Ellen. «You haven’t always been good to me», le dice en una última cena de lujo teñida de pasas, previa al combate cuyo arreglo fatal determinará el destino de Bud: o informa a su protegido, un chaval con la travesía vital al completo por delante, de que debe caer en la primera ronda, o un lío de cintas y huellas lo incriminarán en un homicidio que no ha cometido. Se palpa la tensión de las últimas bromas, aquellas que ya empiezan a molestar, antes y durante la comida. Encarnando esa ola de budismo americano abierto al mundo, de la que Buschel es deudor y discípulo ─la reverenda Pat Enkyo O’Hara fue su instructora, Jack Kerouac, Neal Cassady y Bob Dylan sus maestros Zen inmaduros, místicos, heterodoxos, pero sin duda para él embarcados en la senda del bodhisattva─, Ellen hará las debidas sugestiones, comentarios delicados, sabios consejos, votos de feliz asunción de los pocos bienes materiales de los que se dispone. No hay necesidad de mudarse a un apartamento mayor, si el agua sale tibia, no armemos dramón, aprovechemos el calor mientras dure, introduzcamos esta calidez hasta en la Navidad más desangelada de una Nueva Jersey que compite, y el filme a su lado, poniendo de nuestra parte el ladrillo rojo, desgastado, de acervo secular, contra los rascacielos que al fondo parecen inclinarse como una Torre de Pisa para abalanzarse sobre cada pequeño sueño, inundándolo de estrellas sucedáneas, fachadas que devuelven el reflejo, luces que minan el ánimo creando en el que las presencia una irremediable sensación de espurio anhelo. Ahí posa su estela la línea del horizonte en la que Bud, quedo, sabedor de que la ruptura está a punto de consumarse, permanece absorto, como si mirase hacia un campo magnético de artificios boreales. «All those lights and all those buildings…», dice, entonces cae del cielo, atropella la mente en la tierra, y quizá, en ese instante, entienda que todas las bromas a costa de las preocupaciones Zen de Ellen, por bienintencionadas que fuesen, las postergaciones indefinidas de un bebé no deseado ─al menos, démosle un apartamento más grande─, empezasen a hacer daño…
Un malentendido romanticismo contemporáneo donde, sin pensarlo, soltamos nuestros lastres en aquellos que no tienen ni una mísera oportunidad de ayudarnos a subir un peldaño más en el nefasto Great White Way; al resto, incluso al pérfido secuaz de opereta Roberto, fanatizado en la cultura emprendedora más bancarrota ─ahora Corazón Púrpura─, Bud les escucha con ligera curiosidad, inquietud ávida, ligero miedo cuando el curso de las rondas nocturnas vira tan derrapado como para poder poner en peligro a su entrañable perra, la inseparable Silly. ¿Habrá aprendido bien los consejos de su entrenador, Lou Powell, cuando abominaba en presencia suya de ese “luchador sentimental”, tan cursi que practicará fintas con la música de la saga Rocky de fondo? Recordamos al padre de The Phenom, emperrado también en anegar el sentimiento mientras los pies pisasen el montículo. Y es que estas enseñanzas, de severidad paterna obtusa, donde uno debería ganar hasta contra sí mismo, redirigen a dianas falaces los lícitos enternecimientos de la vida. Desdramatizando al héroe dentro del campo, les falta un circuito coherente, compasivo, donde el avenamiento deportivo no esparza luego sus restos en momentos de la subsistencia seglar tan faltos de apego e interés grato como un despertar, charlas a la salida de un cine, permanecer en el presente aun cuando las luces y los edificios nos sustraigan hacia el inoperante trance de galanteos cuales sombras chinescas. Bud pertenece a esa estirpe de somatizadores que vive su presente con el delirio semiasumido de que los días de gloria están todavía a unos pasos si mueve tres fichas. Por ese cuelgue del trance esfumado asoman sus equívocos, sin obstruir sus dolores de cabeza, aflorando para recordar que su peso no es el de antes, ahora que de casi todo hace ya veinte años: eso bien lo sabe él, y cuando cae del cielo, vuelve a ser por completo, como dirían algunos, alguien con el que se siente a gusto el mundo estando a su lado. Su ansia por volver a escalar de estatus no elimina pequeñas bondades, que se cuelan casi como remanente de una personalidad profundamente honrada, quimeras a un lado. Va siendo cara el final, al borde del despertar a la destemplada sustantividad diaria, cuando Bud susurra sin cinismo palabras tranquilas a Ellen en un crepúsculo aciago, llora en sus hombros mientras el agua de la ducha, da igual si fría o caliente, les quita el sudor.
En esta lucha de poder, guerra mental, ejerce Buschel su mencionada dialéctica, una moral de hierro en la que es imposible tildarlo de traficante de palabras, vocero indiscriminado del panfleto autoral. Sus jaques de rayos equis se despliegan en el campo varado con tensión peligrosa, intentando encontrar un ligero espacio desde donde, a vista de tablero, podamos retirar a tiempo al peón sin que se lo coma otra pieza o, al menos, si se le derriba, ver con claridad el porqué de su caída.
3. LO QUE QUEDA DEL RUIDO
En The Missing Person (2009), el detective privado John Rosow acababa dejando escapar su recompensa dineraria tras remendar con su presa un regreso a la empatía, fraternidad en el dolor. Cinco planos detalle casi imperceptiblemente enlentecidos daban cuenta de la pacificación rugosa que pueden transmitir ciertos elementos aislados del interior de una cafetería, a un alcohólico renuente, en la ciudad más agitada del globo. «Sobriety after all this time isn’t as bitter as I thought it would be. Recently, for a second or two, I almost felt like things were OK with the world. Strange to feel that way when you know there are wars everywhere, and everything’s going to hell in a hand basket. But still I must admit, for a moment I felt some kind of peace». Introspección mesera sobre la deriva individual y las jodederas que arrastra el mundo que sin embargo no termina abocada al solipsismo límites-del-yo o taza-de-café-galaxia de 2 ou 3 choses que je sais d’elle (Godard, 1967), porque ahí está Miss Charley, compañera eventual o secretaria, lo que sea mientras permita a Rosow posar los labios sobre su mejilla, darle la mano, esté dispuesta a compartir indulgencias. En esta madrugada noctámbula del discernimiento, la sensibilidad de Rosow se aposentaba para recolectar una suerte de conciencia ostensible, duradera y grave sobre la pérdida.
Con Glass Chin acudimos a la exhibición de una renovación de fuerzas, sedimentándose en testaferros del control, las manos invisibles de agentes que se reanudan y heredan consciente o inconscientemente diferentes paradigmas americanos, estigmas secesionistas estallando a través de los lustros, y los choques irremediables a los que aboca dicha colisión a los ciudadanos más mundanos, víctimas por consecuencia de una paranoia escenificada en innumerables instituciones, culturales, políticas, sociales, familiares… Los tres últimos filmes de Buschel, diferenciándose respecto a The Missing Person, terminan con pequeños momentos de gracia durando pocos segundos, como una implosión súbita haciendo dentellada contra la entropía que se extiende a través del fondo silenciado, en contraposición al mundo que se agita, esconde su juego de poderes, o manipula constantemente. «Right-hand lead», dice Bud salvaguardando su honor al tiempo que arroja su carrera, y con ella su libertad, por la borda. La sirena policial se aproxima desde un fondo negro como remanente seco, no más que un plano retumbando en el oído, al que sigue un encuadre cerrado donde un personaje implosiona por un instante la fábrica de sentimientos ordenados del mundo: Gordon “The Saint”, Kid Sunshine (su protegido), y una moral que se interpone, el amor propio estallándose contra el rompeolas, amenazando por un instante, falsa amenaza, utopía, pero esperanza, la de unos ojos que se enjuagan y sonríen con una melancolía que preludia el derrumbe de su entorno. Un fragmento y Buschel también ha hecho su dentellada.
En The Phenom, el padre de Hopper, mucho más problemático que un “redneck hijo de puta”, con una relación progenitor-hijo donde median numerosos sentimientos que rebasan la obediencia sin aristas, se rompe, parece que se va a derrumbar en verdad, medio ríe antes de que se le caigan todas las malditas lágrimas. «Show me what you’re made of, why don’t you?». Su protegido: el hijo. Hay un “partido”, como en el otro filme, las cámaras aguardan, el mundo espera, en medio del globo, un hombre deja entrever en otro instante minimal una pequeña conmiseración.
The Man in the Woods, lanzada al mundo en un mudo dos mil veinte. Un doctor camina. «Oh oh how I cried on your wedding day, like, like my heart would break, oh how you regret your wedding day, now paying for your bad mistake». Del otro lado de la puerta, las leyes de la termodinámica. «Shut the nip out, will you friends?» Dentro, el suceso microscópico que le pone el dedo en el culo a tales edictos. El despertar de Jennie es un gesto político…
…el mismo de Bud cuando irremediablemente entiende que su moral se ha blindado a costa de su condena, o el de Hopper cuando comprende que es un desdichado perdedor al sin quererlo demostrar que aún tiene algo de conmiseración sincera por su primogénito. Mismo orden, análoga ruptura. Unos segundos precedentes al término del metraje. Luego nos queda esa sensación de que el mundo sigue pero algo ha cambiado: dos lágrimas, luciérnagas, la súbita irrupción del color, ojos que lloran, párpados abriéndose. Bajo los adoquines, la playa. En un chasquido de dedos, se subvierte todo el metraje anterior, llegamos al punto lógico del final de obra. Los tres gestos dan la vuelta por completo al statu quo de los filmes con un periquete de gracia ganada.
Pasadas dos horas, volveremos a intentar atrapar al hombre del bosque, a joder al chaval y a romperle la cabeza con el béisbol, a negar a Kid Sunshine el futuro. Pero nosotros, espectadores, quedamos escuchando el ruido que resta cuando el barco asoma la proa al mar antes de hundirse de nuevo, previo al próximo rescate. Ese es el rumor que escuchamos al pasar los créditos en Glass Chin.

BIBLIOGRAFÍA
Zen Master Marlowe ─ por Noah Buschel