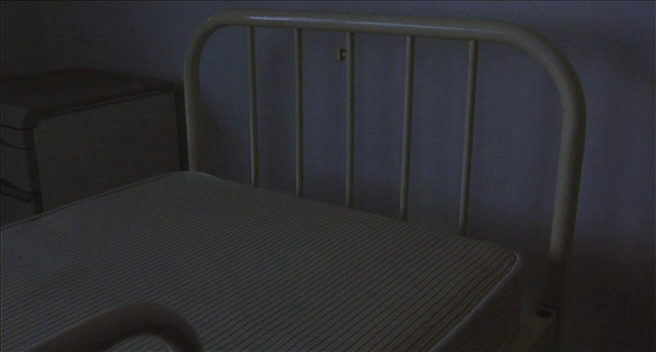A PROPÓSITO DE “A CLOCKWORK ORANGE”, KUBRICK, KRAMER Y ALGUNOS OTROS; por Jean-Pierre Oudart
“A propos d’«Orange Mécanique», Kubrick, Kramer et quelques autres” (Jean-Pierre Oudart), en Cahiers du cinéma (octubre de 1978, nº 293, págs. 55-60). Sección – QUESTIONS À LA MODERNITÉ.
[1ª PARTE] A PROPÓSITO DE «A CLOCKWORK ORANGE», KUBRICK, KRAMER Y ALGUNOS OTROS
[2ª PARTE] UNA CARTA DE JOHAN VAN DER KEUKEN
[3ª PARTE] CINE, FRAGMENTOS DE EXPERIENCIA

Cuando volví a ver este ultra-famoso filme después de varios años, temí que me encontraría con un excesivo desfile mitológico violento. No es así y, con el tiempo, el filme de Stanley Kubrick sigue ganando, creo, contra su leyenda, el acento más precioso y raro del cine que se dice que es de gran tema: un humor extraordinario.
Es, llevada a cabo al modo de una narración picaresca, una meditación desesperada sobre la violencia y su represión moderna. Una meditación que formula algo así: que la violencia solo tiene el poder de sus actos, cuando el poder tiene la autoridad de su discurso. Que esta autoridad se paga con una castración. Que el poder castra en nombre de la castración y no tiene otro argumento, esa es su ley. Con su giro perverso: el poder es seducido por la violencia que reprime. Y también: la violencia es seducida, desviada por el poder, cuando no puede prescindir de la autoridad de la ley.
El personaje interpretado por el actor Malcolm McDowell lo pone a prueba. El filme cuenta las aventuras de su reeducación un poco como Kafka la historia de Gregorio en La metamorfosis. Es el mismo humor para la aventura de este devenir-educado y para la aventura devenir-cloporte. Lo que da a esta parodia baja de un filme de tesis un acento muy singular: el de una parodia de la justicia. Cuya ganancia en seriedad radica precisamente en el hecho de que no coloca a los espectadores en la posición de árbitros serenos de la causa a juzgar, sino más bien por debajo: el poder, en A Clockwork Orange, es un guiñol aterrador, risible y aterrador. Sus figuras son risibles, pero también son la castración personificada.
No hay imágenes exactas de esta violencia y represión, nos dice el filme, porque el equilibrio es demasiado desigual entre las dos. No hay un buen cine de esta violencia y represión, porque no es posible ─es el sesgo moral de A Clockwork Orange─ que haya un buen público para este cine. La fuerza del filme, lo que está en juego en su violencia y su comedia, reside en el hecho de que pone al espectador en la posición de un mal público, un poco como se diría: un mal tema. No para tomar el lado imaginario de la violencia, al tono de «todos somos gamberros de music-hall», sino para tomar partido contra su juicio desde arriba, y su liquidación por medio de una maestría elaborada. Al humor del devenir-educado responde el de devenir-mal público: absoluta anti-ficción de izquierda.
La mise en scène y la actuación del actor juegan un papel importante en este logro: Kubrick ha filmado a Malcolm McDowell como un matón seducido por la escena hollywoodense. Esta figura aporta a la ficción, mucho más allá de la psicología, un acento de verdad que es el del modo de ser menor del personaje, y la forma en que nos hace mirar el cine de la violencia y la represión en cuyo escenario es atrapado. En tanto que él mismo se deja seducir por la mise en scène de su propia violencia, como juega entonces el juego de la seducción castradora del poder, sin dejar nunca de parecer estar fingiendo.
A Clockwork Orange es un filme que, porque juega sin reserva, en su escritura, este juego de terror y seducción (supongo que para los moralistas del imaginario como Godard y Straub, sería un filme ultra-fascista), y porque lo juega en un registro cómico, en el registro de la fantasía de hacer un filme de tesis de un alumno con mal genio, lleva a los espectadores a una risa muy rara en el cine: no hay imágenes justas, no solo imágenes, sino justamente el tono y los efectos necesarios para que los espectadores estén por debajo de la altura de visión requerida para ver filmes de tesis, y al mismo tiempo por debajo del nivel de su emoción, por debajo del nivel de una fascinación aliada a la alegría de este humor frío y desgarrador. Es decir, también, en algún lugar y conociéndolo, debajo de las máquinas de poder, sus procedimientos y rituales siniestros, el cine de su discurso e imágenes edificantes, y la plusvalía seductora de su perversión institucional. Pero también, dentro de la reanudación de esta perversión por el espectáculo, y junto a él: en la manera en la que esta figura ─cuyo acto asusta, mueve y hace reír a la gente, atraviesa su mitología y desmiente su seducción─ es un poco más que una estrella de marionetas, un poco menos que un verdugo, un poco más que una víctima. Y toda la gravedad de este cine se juega en esta pequeña parcela. Porque el personaje es siempre, en los giros de un guion que lleva al lado opuesto el guion americano de la conversión del forajido en sheriff, aquel cuyo lote está al lado de la seriedad y la legitimidad del poder, así como la interpretación del actor está al lado del cine de la indignación y la autocompasión de los espectadores.
Los espectadores son libres de disfrutar al máximo de esta máquina de ficción, que es lo que me gustaría decir al pasarme con un reportero al viento, que dijo, “donde Kubrick propuso una ‘tesis’ sobre nuestra sociedad, Toback está esencialmente preocupado por conseguir que su ficción se ficcione” (Ignacio Ramonet, sobre Fingers, en Libération, el pasado 30 de agosto) ─y el referente no cesa de estar ahí, actualizado en la ficción. ¡Eso es un hueso para los fanáticos de la ficción! Esta violencia ilegítima y estos contragolpes legítimos, o legitimados, jamás, en A Clockwork Orange, pueden cambiar papeles ni prestarse al intercambio moralizado de sus lugares ─es decir, al olvido de la realidad de los actos interpretados en el filme. Lo real es el fin de todas las salsas hoy en día, pero en este momento de lo que hablamos es de la repetición, en el gestus del actor, de lo que solía conocer como una fantasía. Hay una verdad en el gestus de Malcolm McDowell, un acento insistente de verdad en el personaje, por el cual el referente es actualizado en la ficción: la verdad de este personaje que siempre parece estar fingiendo, llevada por el actor, orquestada por el cine de Kubrick, y el acento justo de la experiencia de tal sujeto de la autoridad de la ley, por el cual desborda su mitología. Digo sujeto, no secuaz, y si cada uno lo es, un poco más, un poco menos, secuaz y sujeto, la escisión a la que Kubrick se adhiere procede de un acercamiento agudo a lo real que hace de su personaje una figura realista, incomparablemente viva. Los soportes, los títeres de la ficción, activan con ferocidad, religiosamente, histéricamente, científicamente ─¡fíjense qué precisa, qué sabia es esta fábula!─, la negación de la pérdida de autoridad de la ley de la que están investidos, de modo que en tiempos como los nuestros, los escenarios jurídicos se convierten para algunos, e incluso para muchos, un poco más o un poco menos, en el cine de un Otro que no les desea lo mejor, el cine de un dios malvado. Los súbditos de la ley, por su parte, se ocupan de poner en acción, a la manera de simulacros ardientes, este cine que se les pega a la piel, sabiendo que no tienen otro, y también que no valen mucho. El personaje de A Clockwork Orange es uno de ellos, y si termina valiendo oro, su piel sigue sin valer mucho.
La actualidad del referente, el desiderativo de mito, el retorno de la verdad de esta espectacular mercancía, el realismo de Kubrick: todo esto se escribe e interpreta, rápidamente, con precisión. Literalmente, no hace falta saber leer un filme para pensar en él con esta ficción. Es por la aguda preocupación del referente que esta meditación erudita sobre la violencia y la represión es un acto moral arriesgado en su terreno concreto. Es decir, algo que no sea un mito, algo que no sea una mercancía espectacular. Algo más que un tema y una variación, una ensalada ficticia modernista.
Por eso este cine es, para mí, absolutamente moderno. Muy lejos del teatro metafísico de un Ferreri, congelado en una postura de artista que atestigua su poco glorioso fin de siglo, encerrado en un gabinete de alegorías humeantes, un esteta intelectualista con guiños y llaves. Muy lejos también de la dialéctica del aquí-y-allá, de esta fantasía planetaria que no tiene otro fundamento que la seducción terrorista de su discurso, su obsesión por las grandes causas y su chantaje a las verdades perdidas.
E incluso, volviendo al cine de Godard, revisando Week-end, que es un poco como un contemporáneo de A Clockwork Orange, siempre que algo le suceda a esta irrupción del dios maligno, en las mentes y en los cuerpos: es sin embargo el filme de un etnógrafo que es un poco poeta y que solo tendría el humor mortificante de su práctica como etnógrafo, con algunos motivos políticos ocultos. Todo lo contrario de Kubrick, que politiza su relación humorística con los poderes del cine, sin repudiarlos, y con el cine del poder, del discurso y de la moral.
No hace mucho tiempo, San Jean-Marie y San Jean-Luc, Godard y Straub, fueron en los Cahiers du cinéma el fin del fin de la modernidad cinematográfica. Para mí, la problemática de lo que está en juego en la modernidad es más bien, en sus líneas de mayor tensión, la imposibilidad de conciliar el cine de Milestones y el de Ici et ailleurs, el cine de A Clockwork Orange y el de Nicht versöhnt, y es en el pensamiento de esta conciliación imposible que hay una urgencia de trabajar sobre el cine, incluso teóricamente. Porque esta imposibilidad cuestiona al mismo tiempo los temas teórico-críticos y la política de los autores-Cahiers post-68. Lo que ha prevalecido en los últimos diez años es una valorización ─digámoslo aquí muy rápidamente─ del exceso de trabajo del significante. Según el impensado dogmático de la dialéctica del aquí-y-allá (donde la pérdida de realidad original de las imágenes del cine no debe dejar de ser reconocida, para ser recordada por los efectos del ya-cliché, por los efectos del montaje, para que la hipóstasis de un referente también perdido, en el exilio, en el sufrimiento, pueda ser soportada: Godard, Straub), en el vértigo iconoclasta de la deconstrucción de la impresión de realidad (donde esta pérdida de la realidad debe ser sobreactivada para que el efecto onírico del cine sea negativo, es decir, para que se siga conociendo la relación del espectador con el imaginario escenográfico, para negarse a sí mismo, para que se sepa que es solo cine, con la ganancia de falsa interioridad y pose estética que de él se deriva: Ferreri, Jacquot). Con las consecuencias político-moralizantes del tema del contrato filmador-filmado y su fetichismo entre bastidores, sin mencionar la vieja canción materialista sobre la productividad semiótica del montaje. Todos hemos estado en estos golpes de estado, pero ya es hora de salir de ellos. Porque terminó costándonos demasiada ceguera.
Preguntémonos qué hace que la obra de Kubrick sea tan singular, un cineasta de Hollywood que no es de Hollywood. Ya había señalado, con respecto a Barry Lyndon, los efectos de la deflación imaginaria que afectaban a esta ficción. Hay en A Clockwork Orange un trabajo muy sistemático y paradójico de socavar la escenografía erótica de Hollywood, la del western, el cine noir y la comedia musical. Hollywood fetichiza el saliente de la figura en la imagen, Kubrick los efectos de la muerte, los asombrosos efectos del plano, del efecto del plano. Hollywood pone a sus figuras en posición de desfile, Kubrick, a través de los efectos de dislocación del encuadre, las desenclavija de este teatro. La escenografía de Hollywood siempre tiende a ganar una impresión de realidad en la continuidad diegética, pero en el caso de Kubrick es lo contrario: un flujo de desconexiones, escalonizaciones, dislocaciones, afecta a la ficción de un efecto de muerte interna. Este es el acento esquizofrénico de esta escritura, agitado por una especie de catastrofismo alegre, tanto planeante como cortante, donde el prestigio de la apariencia es llevado a su paroxismo y negativizado desde dentro de la ficción. Un choque de cubos, juego de construcción que nunca dejaría de desmoronarse, un alboroto de imágenes. Pasa a través de este humor subterráneo de la escritura, y en el tratamiento de las figuras, el recuerdo del burlesco, de este cine decretado desde siempre no serio por las jerarquías estéticas. Pero lo que hay que cuestionar es la histeria de la institución que censura el no tan grave pasaje escenográfico burlesco, tanto como un ataque sacrílego a la perspectiva adoradora del gran espectáculo, al cuerpo narcisista del actor, a la dignidad ontológica del personaje, a la seriedad, a la tragedia de la diegética novelesca. Imposible posar, en el escenario y en la sala, cuando las tablas empiezan a temblar imperceptiblemente. Se produce en el cine de Kubrick como una caída, una liberación sagrada de la escenografía hollywoodense. No tiene nada que ver, en su procedimiento de dinamización interna de la ficción ─insisto─ con la estética del ya-cliché (pérdida de la realidad original y exilio del referente) y del glacis escenográfico (producción de un efecto de sobre-teatro, valorización del volumen como vacío, perseguido por un fantasma de la realidad, un valor añadido de duelo), que envuelve al cine francés y europeo desde hace 20 años, en los cuales Syberberg es uno de los pocos que empuja estos límites alegremente.
Lo cual puede tener algo que ver con el cine de Kramer, sin embargo. Ambos son escenografías. Una respaldada por el gran espectáculo de Hollywood, la otra por el cine documental, el cine directo. El primero pone en acción la parodia de este espectáculo. Y hay que decir que hay muy pocas ficciones, en el cine capitalista americano, tan anticristianas como Doctor Strangelove, 2001: A Space Odyssey o Barry Lyndon, que digan tranquilamente que los científicos están locos y son fascistas, que la ideología de la comunicación es una gigantesca broma, que el egoísmo del hombre hecho a sí mismo tiene algo que ver con la divinización del capital y la creencia en Papá Noel. En el escenario feudal de Barry Lyndon, el arribista, el hombre de orígenes oscuros, cae en la genealogía aristocrática de los poseedores de riquezas. ¿Pero qué es el mito del hombre hecho a sí mismo si no es, en el apogeo del capitalismo americano en una época de crisis mundial, el advenimiento de la figura milagrosa, la invención radiante del hijo divino del capital, en un momento en el que, en la estratificación jerárquica de las clases sociales, una nueva aristocracia industrial y financiera se dedica religiosamente a su reproducción? Lo que la escenografía del star-system pone en acción no menos religiosamente es la divinización del personal figurativo de su cine, y es la misma cosa. Y es a esta divinidad a la que Kubrick no dejó de enfrentarse con su cine burlesco, acusador, inquieto, menor.
¿Qué hace este otro americano, que es el más grande cineasta de nuestra generación, después de Ice, después de la paranoia militante, después del regreso a lo que para muchos nunca será lo que llamamos vida normal, vida normalizada? En Milestones, Kramer literalmente regresa a la tierra, en un gran viaje a través de las genealogías míticas y reales de las personas a bordo. En la superficie, es un documental novelesco en la tradición de la narrativa, del romance americano. De hecho, fílmicamente, es otra cosa. Un renacimiento de la ficción, en fragmentos, en pequeños circuitos más o menos conectados, extrañamente suspendidos, entre la memoria y la presencia, que es en lo que se basa este dispositivo de ficción, por su forma, por la tensión entre el efecto de sincronía del documental (actualidad permanente del espectador-sujeto de la enunciación) y cómo las garras novelescas lo rompen (por un efecto de sueño que inclina este efecto de actualidad permanente): la desconexión de las redes militantes, de su socialidad, de su consenso de palabras, imágenes y sonidos, de su discurso informativo, que algunos han experimentado como una catástrofe, no es necesario haber sido un militante para saberlo. Y hay, en la escritura, en los abandonos de la ficción de Milestones, algo que evoca esta catástrofe y sus secuelas. Como un regreso a la vida después del Diluvio. Hay un realismo del imaginario de Milestones, así como hay un realismo del imaginario de A Clockwork Orange, y eso es bastante raro en el cine de hoy.
Milestones no es el gesto de recoger un álbum familiar componiendo póstumamente la memoria de una generación, sino la factibilidad de los circuitos biográficos que atraviesan esta memoria, y que no salvan la brecha entre el referente socio-histórico de los personajes y su presente ficticio. En la negación formal del efecto documental. De qué manera este filme, con una escenografía que flota entre Mizoguchi y el filme etnográfico, se inclina efectivamente hacia el cine documental, hacia el cine militante, pero lleva a cabo su resurgimiento de lo novelesco a través del modo de la puesta en acto calculada a partir de su consenso informativo. El referente no es absolutamente pendular, ni regresa fantasmal como un fondo perdido de ficción (como en un álbum familiar), lo hace aquí y allá, resurgente puntualmente, y al mismo tiempo, lo novelesco de Milestones le da la espalda. Esta es la paradoja del personaje de Peter, y si esta figura afecta, no es por nostalgia por no haber estado en Fusine, y es para muchos en el sentido de que no me siento del mismo lado que un amigo como Straub, que llama al filme de Kramer una historia sobre niños ricos, pero no más cerca de aquellos que, hoy en día, no querrían hablar de ello porque no es lo suficientemente jovial o de amiguitos para ellos.
Este filme dice muy claramente que el antes no es el después, que el hoy no es el ayer, que el antes y el después no es lo mismo para el mundo, y sobre todo que aquí está también allá. Hay cineastas que están obsesionados por el hecho de que aquí no hay otro lugar, que solo se interesan por las mayores brechas entre aquí y allá, y esta es la mejor manera de no estar en ningún otro lugar que en el repaso moralizador de los imperativos de un dogma, a través de los medios de comunicación. Hay otros que también se preocupan por el antes y el después, y que piensan que hacer filmes hoy en día tiene algo que ver con no ser comido por los medios de comunicación. Y que también piensan, como António Reis en el admirable Trás-os-Montes, que aquí y en otros lugares, se trata del aquí y ahora, aunque no sea muy espectacular.
¿Cree que estos cines, que no son muy similares, son modernos e importantes para usted? No solo para alimentar el cine que todo el mundo hace con el cine ─pero eso también cuenta, ya que el cine es un signo, tiene sentido, redes, en sus bases de producción, en su circulación, en su escritura-crítica─ sino también por las cuestiones artísticas que plantean, sobre el realismo, sobre la novela, sobre lo cómico, sobre el trabajo cinematográfico? ¿Y no cree que le hacen preguntas completamente diferentes a las de Jacquot o Ferreri, Straub o Godard?
¿Es un cine que le da por un segundo el sentimiento de que tiene que trabajar para entender lo que está involucrado? ¿Es un cine que le pone en una posición de lector? ¿Es un cine que le prohíbe soñar, fantasear, escuchar su ficción, emocionarse sin comillas, sin supervisión? No, ciertamente no, y siento la urgencia de ponerme del lado de ese cine.
En vista del enfoque proclamado, la claridad de la escritura de cineastas como K. y K., la legibilidad y la riqueza de los ecos de sus ficciones, quisiera decir finalmente a los buenos y viejos apóstoles del trabajo cinematográfico, a los partidarios del dogma de la concepción laboriosa del cine asistido por un espectador sufriente, del cine que le hace trabajar, del trabajo del cine que debe conocer, del valor añadido que se le da a quien sabe, es decir, a los críticos de izquierda ─aparentemente muy alejados del discurso académico, de hecho muy cercanos, apenas separados por la pantalla de su institución cinematográfica─ que podrían preocuparse un poco más de lo que se piensa fuera de este círculo. ¡Que trabajen para recuperar algo de estupidez!
Por supuesto, mi objetivo al escribir estas líneas es también animar a los malos sujetos de este cine, es decir, a aquellos que ya no creen en absoluto en él, que han pasado por lo suficiente como para atreverse a pensar que les están dando una paliza, a dar un golpe metódico contra sus oscuros imperativos. ¡Rechazad, hermanos míos, que se os obligue a trabajar en un cine, como a los escolares! ¡Rechazad la angustia de la búsqueda de significaciones de un filme, con el pretexto de que está sobrecargado con un referente capital! ¡Rechazad el miedo a equivocaros en sus deseos de interpretación con el pretexto de que podría no ser la lectura adecuada, y que entonces no estaría en la posición mental y libidinal correcta! Sed los malos sujetos, los malos espectadores, los malos críticos de este cine anhelado que os obliga a dilucidar la relación entre su guion y su escritura, a una reflexión obligada y vigilada sobre vuestras posiciones como espectadores, a un discurso terrorista sobre lo que debéis saber de él, de lo contrario seréis decretados tontos, idiotas o imbéciles por algunas altas cortes. Nos veremos pronto.